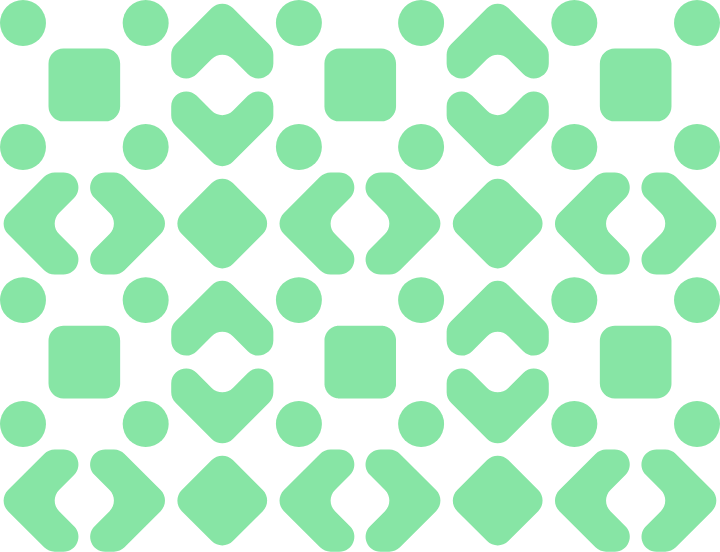Menos movilidad productiva, más inclusión peatonal

Caminar es un acto inherente a todas nosotras, es un hecho cotidiano. Lo hacemos a diario para acceder a bienes y servicios o por disfrute y confort. La actividad peatonal impulsa la interacción de las comunidades locales y estimula el sentimiento de apropiación del espacio: mientras más detalles conocemos de un lugar al caminar, más nuestro lo hacemos. Los espacios caminables promueven beneficios sociales y económicos: la conectividad física, la proximidad y la habitabilidad de un entorno promueven, a su vez, el comercio local, la cohesión del tejido social, la actividad y la salud física y el bienestar psicológico. Pesé a lo anterior, las urbes bajo el contexto latinoamericano, representan espacios hostiles para cualquier persona que no entra bajo el canon productivo y motorizado.
La ciudad pensada y diseñada para atender el origen y destino de los actores productivos abandonó los principios de habitabilidad del espacio público. Así se generó un panorama adverso para el derecho a la movilidad, la accesibilidad y el disfrute de la ciudad para todas las personas que no entran en el canon masculino de la explotación constante del tiempo y los recursos. Se antepuso un panorama antidemocrático, violento, caótico e injusto que prioriza el libre tránsito de vehículos sobre la seguridad, el ocio y el confort de las personas con menos recursos, de adultas mayores, niñas y niños, mujeres y personas con discapacidad.
Esta situación de fragilidad, fomentada por décadas de políticas públicas orientadas al urbanismo de consumo, representa un severo problema de salud pública. En Latinoamérica, las cifras de muertes y lesiones graves a causa de siniestros viales se han mantenido en alza, poniendo en entredicho los más de 30 años de trabajo en educación vial desde un enfoque tradicional, que en sí misma procura que las personas nos adecuemos al diseño actual de nuestras ciudades.
Justo ahí radica el problema, por décadas se nos ha dicho que la gravedad detrás de la inseguridad vial es que no nos sabemos comportar al caminar en la calle. El ya bien conocido “hace falta educación vial”. Sin embargo, todo este tiempo las autoridades que nos han dicho que “caminemos por la banqueta” o “pasemos por la cebra peatonal”, poco se han detenido a observar que no tenemos banquetas dignas o que son escasos los cruceros legibles y accesibles. Nos creímos el modelo estadounidense de la educación vial, cuando nuestras ciudades poco atienden las diversas necesidades de quienes transitamos nuestras urbes en el andar, específicamente, para aquellas poblaciones consideradas como no productivas, desconociendo a las personas de la tercera edad y a las personas con discapacidad, por ejemplo, como sujetos activos, autónomos y participativos. A su vez, se promueven los estereotipos e imágenes negativas de esta población, la pérdida de lazos afectivos, el deterioro físico, el deterioro mental y el aislamiento, porque el único lugar seguro para estas poblaciones es el ámbito privado, y muchas veces solitario, del hogar.
Trabajar en reducir las muertes y lesiones graves por siniestros viales es reconocer e identificar las necesidades de las poblaciones más vulneradas. Entender que, si el diseño de la ciudad protege y atiende a estas poblaciones, por ende, protege a todas las personas. Trabajar la seguridad vial desde un enfoque sistémico es entender que la educación vial se desarrolla mediante la democratización del espacio público, gestionando infraestructura que moldee los comportamientos de riesgo del verdadero problema: la velocidad con la que transitan los vehículos de automotor dentro de nuestras ciudades. Es decir, nuestras ciudades necesitan espacio público que perdone el error humano, calles que se autoexpliquen para facilitar el uso por parte de todas las personas y mitiguen los riesgos viales, infraestructura que democratice los distintos modos de movilidad, considerando y priorizando las escalas del cuerpo humano sobre todos aquellos vehículos motorizados que el día de hoy dominan nuestras ciudades. Trabajar la seguridad vial desde el abordaje sistémico es comprender que los y las peatonas no son el contratiempo, sino la solución.
Disclaimer: Las opiniones expresadas en esta entrada son opiniones de la(s) persona(s) autora(s), no una posición oficial de UK PACT.
Comparte

Sergio Andrade-Ochoa es Maestro en Ciencias por la Universidad Autónoma de Chihuahua y doctorante por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene más de 15 años de experiencia en actividades de voluntariado y activismo.